El crepúsculo envolvía la ciudad de Barcelona como un velo de terciopelo cuando yo, Diego Morales, me encontraba en mi loft en el Barrio Gótico, preguntándome cómo había permitido que me arrastraran a esta situación. Todo era culpa de Sofía, mi mejor amiga desde hace años, quien tenía un talento innato para meterme en situaciones que desafiaban mi zona de confort. Esta vez, me había convencido de acompañarla a una exclusiva fiesta de máscaras en una antigua mansión en las afueras de la Costa Brava. Pero no era solo la fiesta lo que me hacía sudar; era el disfraz que ella había elegido para mí.
La preparación: Un acto de entrega
Sofía había pasado días diseñando el atuendo perfecto, y cuando me lo mostró, sentí cómo el rubor subía a mis mejillas. “Serás una cortesana veneciana”, anunció con un brillo en los ojos que no admitía réplicas. El disfraz era una obra maestra de extravagancia: un vestido largo de terciopelo negro que se ceñía al torso, resaltando mi cintura con un corsé de seda carmesí brillante. Las mangas eran de encaje fino, que flotaba como un velo con cada movimiento, y el escote profundo estaba adornado con bordados dorados que relucían como estrellas en la noche. La falda caía en suaves ondas hasta el suelo, pero una atrevida abertura lateral revelaba mi pierna hasta la mitad del muslo con cada paso.
Acompañaban el conjunto unas medias de encaje negro, decoradas con pequeños cristales que destellaban bajo la luz, sujetas por delicados ligueros. La ropa interior, un conjunto de satén negro compuesto por un sujetador push-up y unas bragas de corte reducido, se sentía extrañamente sensual. Sofía insistió en que usara sandalias de tacón alto, cuyos cordones se entrelazaban como serpientes alrededor de mis tobillos. “Tienes que practicar caminar, Diego”, dijo mientras yo daba mis primeros pasos tambaleantes. Un collar de cuero negro, adornado con un colgante dorado en forma de máscara, se ajustaba ceñido a mi cuello, y en mis muñecas llevaba brazaletes a juego que tintineaban suavemente con cada movimiento.
El toque final fue una peluca opulenta de rizos castaños largos, entrelazada con perlas y pequeños ornamentos dorados. Sofía la fijó con un adhesivo especial que aseguraba que no se moviera, incluso con movimientos bruscos. “No queremos que tu secreto se descubra”, dijo con una sonrisa pícara mientras me maquillaba. Aplicó un maquillaje dramático: delineador oscuro que hacía que mis ojos parecieran felinos, sombra de ojos en tonos dorados y bronce, y un lápiz labial rojo intenso que hacía que mis labios parecieran llenos y seductores. Pestañas postizas y un toque de rubor completaban el look. “Eres una visión”, susurró, dando un paso atrás para admirar su obra.
Pero Sofía no había terminado. Con una mezcla de cuidado y provocación, me depiló todo el cuerpo, incluido el área íntima, y aplicó una loción perfumada con notas de sándalo y jazmín. Sus dedos se deslizaban suavemente sobre mi piel, y cuando aplicó la crema en la zona anal, sentí un cosquilleo que no pude ignorar. “Esto tiene que ser minucioso”, murmuró, y pude escuchar la sonrisa en su voz mientras sus caricias se prolongaban más de lo necesario. Para mi sorpresa y incomodidad, completó el conjunto con una jaula de castidad plateada, asegurada con un pequeño candado. “Solo por seguridad”, dijo guiñando un ojo. “No queremos que te distraigas”.
La transformación de Sofía: El misterioso caballero
Mientras yo me sentía como una figura de un drama histórico con mi extravagante disfraz, Sofía optó por un atuendo contrastante. Se convirtió en un misterioso caballero, vestido con un frac azul oscuro hecho a medida que resaltaba su figura esbelta. Un chaleco de seda negro y una camisa blanca almidonada con una corbata de seda brillante le daban un aire aristocrático. Sus pantalones eran ajustados y terminaban en zapatos de cuero pulido. En lugar de maquillaje, llevaba una sencilla máscara negra que resaltaba sus ojos y le confería un toque de misticismo. Ocultó su cabello corto bajo una peluca de cabello negro liso, peinado hacia atrás con severidad. “Soy tu acompañante, señor Diego”, dijo con un acento exagerado y una reverencia galante que me hizo reír, a pesar de mi nerviosismo.
“No olvides que prometiste cumplir con tu papel”, me recordó mientras nos preparábamos. Me entregó una pequeña cartera de terciopelo que apenas tenía espacio para un encendedor, un paquete de cigarrillos y un pañuelo. Mis pertenencias habituales —billetera, llaves, móvil— las guardó en el bolsillo de su chaqueta. “Esta noche, yo estoy a cargo”, dijo con una sonrisa que era a la vez juguetona y decidida. Se puso al volante de mi BMW plateado, y yo me senté en el asiento del copiloto, con el corsé obligándome a mantener la espalda recta, mientras conducíamos por las calles nocturnas hacia la Costa Brava.
La mansión: Un palacio de secretos
La mansión que era nuestro destino estaba escondida detrás de una avenida de robles centenarios, cuyas ramas se arqueaban como brazos protectores sobre el camino. El edificio en sí era una obra maestra de la arquitectura gótica, con altos ventanales ojivales que brillaban con luz cálida y torrecillas que se alzaban hacia el cielo nocturno. El patio delantero estaba lleno de coches de lujo: Porsches, Bentleys y un Ferrari rojo llamativo destacaban. El murmullo de las voces de los invitados se filtraba por las puertas abiertas, acompañado por los acordes de un cuarteto de cuerdas que tocaba Vivaldi.
Sofía entregó nuestras invitaciones al portero, un hombre vestido con librea, y entramos. El salón de baile era un espectáculo de decadencia: lámparas de araña de cristal proyectaban reflejos centelleantes en las paredes, decoradas con frescos de escenas mitológicas. Los invitados llevaban disfraces que iban desde la opulencia barroca hasta la extravagancia vanguardista. Una mujer con un vestido de plumas de pavo real pasó flotando junto a nosotros, mientras un hombre con una armadura dorada bailaba con una acompañante enmascarada. El aire estaba cargado de perfume, champán y una tensión subyacente que chispeaba como electricidad.
Sentí las miradas sobre mí mientras avanzábamos entre la multitud. Mi vestido brillaba bajo la luz, y los tacones de mis sandalias resonaban en el suelo de mármol. Sofía posó una mano ligera en mi espalda, un gesto que era a la vez protector y posesivo. “Relájate, Diego”, susurró. “Pareces una diosa”. Pero no me sentía divino en absoluto; más bien como un intruso en un mundo que no era el mío. Mi plan era claro: encontrar un rincón tranquilo, tal vez con una copa de champán en la mano, y pasar la noche lo más desapercibido posible.
Un escondite en las sombras
Descubrí un nicho detrás de una pesada cortina de terciopelo, flanqueado por una estatua de mármol antigua. “Me quedo aquí”, murmuré a Sofía, quien asintió y se alejó con un “Te encontraré más tarde” mientras se mezclaba con la multitud. Me apoyé contra la pared fría, aferrando la cartera con fuerza, y observé el espectáculo. Un hombre con un disfraz de pirata y un parche en el ojo coqueteaba con una mujer en un vestido de flamenco escarlata, cuyo abanico revoloteaba como una mariposa. Un grupo de figuras enmascaradas formaba un semicírculo, riendo por un chiste que no pude escuchar. La música cambió a un vals lento, y las parejas comenzaron a moverse al ritmo.
Sofía pronto desapareció entre la multitud; la última vez que la vi, estaba con un grupo de invitados: dos mujeres con vestidos renacentistas opulentos y un hombre con un disfraz de El Fantasma de la Ópera. Un pensamiento extraño cruzó mi mente: ¿y si Sofía estaba divirtiéndose en alguna de las muchas salas secundarias de la mansión? La idea de que estuviera intimando con un desconocido provocó un cosquilleo en mí que no entendí del todo. La jaula de castidad, que encerraba mi masculinidad, intensificó esa sensación, mientras mi cuerpo intentaba en vano responder a la fantasía.
El encuentro: Sombras de autoridad
Estaba tan absorto en mis pensamientos que no noté a los tres hombres que se acercaban hasta que estuvieron frente a mí. Llevaban uniformes que parecían de una unidad de operaciones especiales: chalecos de kevlar negros, pantalones ajustados y botas pesadas que resonaban con cada paso. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras que dejaban al descubierto solo sus ojos y bocas. El líder, un hombre de hombros anchos y mirada penetrante, me habló: “Tú eres el acompañante del caballero del frac azul, ¿verdad?”
Asentí con cautela, mi corazón comenzando a latir más rápido. “¿Qué pasa?” pregunté, mi voz apenas un susurro. El hombre dio un paso más cerca, su presencia abrumadora. “Tu acompañante ha cometido una falta. Intentó robar un valioso artefacto de la colección del anfitrión. Nos acompañarás para aclararlo”.
“Debe haber un error”, balbuceé, pero antes de que pudiera protestar más, los otros dos hombres me tomaron por los brazos. Sus agarres eran firmes, pero no brutales, y me llevaron por una puerta lateral que no había notado antes. Bajamos una escalera en espiral que conducía a un sótano débilmente iluminado. El aire era fresco y olía a piedra antigua y algo metálico. Una pesada puerta de hierro se abrió, y me empujaron dentro de una sala que parecía un calabozo medieval: paredes de piedra desnuda, unas pocas antorchas que proyectaban una luz parpadeante y una mesa de madera maciza en el centro.
La confrontación: Una oferta peligrosa
Un cuarto hombre ya estaba esperando en la sala. Era enorme, con músculos que se marcaban bajo su uniforme y una máscara que cubría completamente su rostro, salvo por dos ojos brillantes. “Tu acompañante ha confesado”, comenzó, su voz profunda y resonante. “Intentó robar un amuleto dorado de la colección. Para evitar una denuncia, ofreció que tú asumieras el castigo en su lugar”.
Me mareé. “¿Qué castigo?” pregunté, mi voz temblorosa. Los hombres rieron suavemente, un sonido que recorrió mi piel como un viento frío. El líder dio un paso adelante, su máscara brillando bajo la luz de las antorchas. “En una noche como esta, el castigo es… de naturaleza personal. Tenemos ciertos gustos, y tu acompañante aseguró que estarías dispuesto a satisfacerlos”.
“¿Y si me niego?” pregunté, aunque intuía la respuesta. “Entonces tu acompañante deberá pagar una multa de 20.000 euros, en efectivo, antes del mediodía de mañana”. Mi estómago se contrajo. No teníamos tanto dinero, y la perspectiva de negociar con cuatro hombres en esta sala era inútil. “¿Qué quieren exactamente?” susurré, mi garganta seca.
El líder sonrió, sus dientes destellaron. “Somos hombres con… deseos específicos. Y tú, con tu bonito disfraz, eres exactamente lo que queremos. No perdamos tiempo”. Antes de que pudiera reaccionar, me rodearon. Mis manos fueron atadas con cuerdas que pasaron por los anillos de mis brazaletes y se fijaron a ganchos en el techo. Levantaron mi vestido, la abertura revelando mis piernas, y quedé allí, expuesto y temblando.
La entrega: Un baile de sumisión
Lo que siguió fue un torbellino de control y entrega. El líder tomó mi barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. “Nos servirás”, dijo, su voz un oscuro compromiso. “Cuanto menos te resistas, más placentero será para ti”. Como demostración, me dio una ligera bofetada en la mejilla, un dolor punzante que, sorprendentemente, me excitó. Los otros hombres rieron mientras quitaban mi ropa pieza por pieza, hasta que quedé solo con las medias de encaje, las sandalias y la jaula de castidad.
Ajustaron las cuerdas para que quedara de rodillas sobre una alfombra suave que protegía mis rodillas. Los hombres se despojaron de sus uniformes, sus cuerpos musculosos brillando bajo la luz de las antorchas. Sentí el calor de sus miradas mientras se posicionaban a mi alrededor. “Abre la boca”, ordenó el líder, y obedecí, impulsado por una mezcla de miedo y una extraña excitación creciente.
Me poseyeron, sus manos explorando mi cuerpo mientras sus penes llenaban mi boca alternadamente. Eran exigentes, pero no brutales, y con cada embestida, mi resistencia se desvanecía. La humillación que esperaba se transformó en un deseo oscuro que me sorprendió. Penetraron mi trasero, sus movimientos rítmicos y facilitados por abundante lubricante. Al principio, el dolor era abrumador, pero pronto se convirtió en una excitación palpitante que recorría mi cuerpo.
“Eres un talento natural”, gruñó uno de los hombres mientras sujetaba mis caderas. Gemí involuntariamente, mi voz ahogada por el pene en mi boca. Rieron, animados por mi reacción, e intensificaron sus movimientos. Me perdí en el éxtasis, mis sentidos abrumados por sus caricias, su olor, su sabor.
El clímax: Una tormenta de sentidos
En el clímax, se colocaron a mi alrededor, sus manos en sus penes, hasta que eyacularon sobre mí uno tras otro. Chorros cálidos golpearon mi rostro, mi cuello, mi pecho, y lo acepté con una extraña entrega. Me llamaron su “cortesana”, su “esclava de la noche”, y sentí cómo me sumergía en su humillación. Cuando terminaron, desataron mis cuerdas y me ayudaron a levantarme. “Has servido bien”, dijo el líder. “El castigo está saldado”.
Se marcharon, y quedé atrás, mi cuerpo temblando de agotamiento y una extraña satisfacción. Poco después, la puerta se abrió y Sofía entró, con la máscara quitada y el rostro lleno de preocupación. “Diego, ¿estás bien?” preguntó. Asentí, incapaz de confesar la verdad: que lo había disfrutado. Ella sonrió de repente, un brillo cómplice en sus ojos. “Sabía que lo llevabas dentro”, dijo. “Esto fue mi regalo para ti: una noche para cruzar tus límites”.
Me di cuenta de que ella lo había planeado todo. Pero en lugar de enojo, sentí una extraña gratitud. La haría pagar por ello, pero a mi manera, en una noche que ella nunca olvidaría.
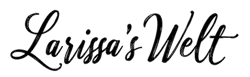
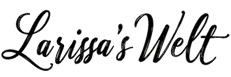

0 Comments